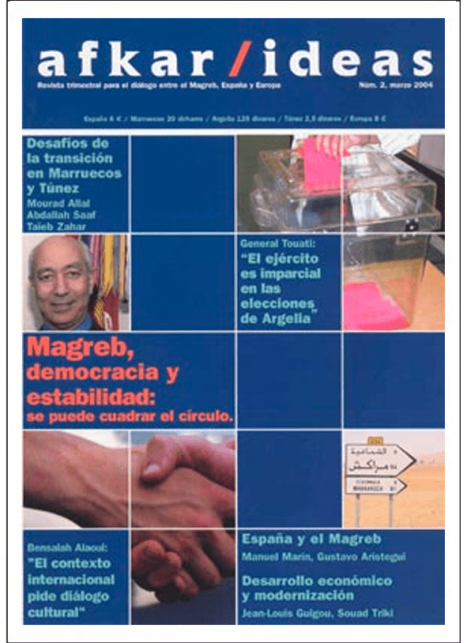Co-edition with Estudios de Política Exterior
Co-edition with Estudios de Política Exterior
El cine palestino e israelí ante el conflicto
Durante más de 85 años, el mundo ha lidiado con una pregunta que parece no tener respuesta: ¿cómo abordar la narrativa palestino-israelí?
Durante los primeros 35 años del conflicto, el relato fue bastante claro y sencillo en ambos frentes. Para Israel, el cine era una herramienta de construcción nacional, la cual proporcionaba una narrativa coherente y homogénea que sentaba las bases de los mitos largamente sostenidos en torno a la creación del Estado de Israel y los posteriores esfuerzos de los árabes por negar a los colonos judíos la tierra que el Dios de la Torá les había prometido. Para los palestinos, era un medio de resistencia, una manera de rechazar la narrativa israelí dominante propagada por Hollywood y Occidente; un instrumento para transmitir el dolor, el trauma y las incesantes injusticias que impregnaban la existencia palestina desde la Nakba [catástrofe] de 1948.
Ambas narrativas han sufrido cambios enormes a lo largo de las décadas. Ambas se han visto influidas por los vaivenes de la opinión pública mundial, por la agitación que nunca abandonó la región y por la forma en que Occidente y sus sociedades las encasillaron en papeles de los que lucharon por desprenderse durante décadas. Podría decirse que la trayectoria entrelazada del cine palestino e israelí dice más sobre la progresión del conflicto que las propias películas, una trayectoria moldeada por el péndulo del poder que rara vez se ha inclinado hacia el lado palestino.
La historia del cine israelí se remonta al Mandato de Palestina, en 1911, en forma de noticiarios sobre el país producidos por pioneros sionistas europeos.
El ucraniano Aleksander Ford fue el primer cineasta que produjo la primera película sonora sionista, Sabra (1933), una crónica de los esfuerzos por establecer un asentamiento judío en Palestina frente al antagonismo árabe. Esta producción polaca de 1933 estableció el modelo para las historias israelíes que surgirían en los 40 años siguientes: historias de colonos íntegros y bondadosos que se esforzaban por labrarse un nuevo hogar lejos de la persecución en Europa y que se encontraban permanentemente inmersos en una batalla que ellos no incitaron contra una población árabe racista que había desechado por completo la yerma tierra desértica.
«El cine siguió la misma trayectoria que la literatura hebrea moderna de Palestina (escrita desde finales del siglo XIX), que al principio giraba en torno a personajes pioneros que resucitaban una tierra inhóspita; décadas más tarde, la presencia árabe irrumpía en las historias en forma de violencia, precipitando catarsis dramáticas en las que el héroe judío alcanzaba prácticamente el estatus de mártir», escribía Ella Shohat en su influyente libro, Israeli Cinema [El cine israelí].
Desde la fundación del Estado de Israel en 1948, se crearon grandes fondos destinados a reforzar el brazo propagandístico del país, ya fuera para invertir en producciones cinematográficas locales o en sus esfuerzos por atraer a los estadounidenses, los principales aliados de Israel, para que adoptaran su proyecto nacional.
«Si se yuxtaponen uno a otro, se observa un desequilibrio entre el cine israelí y el cine palestino en lo que respecta al acceso a la financiación, a la capacidad de comercialización y al alcance»
Entre los numerosos ejemplos tempranos están La colina 24 no contesta (1955), Pillar of Fire [Pilar de fuego] (1959) y He Walked through the Fields [Él cruzó los campos] (1957). La mayoría de estas películas estaban protagonizadas por el heroico macho alfa sionista europeo, de una raza superior, mientras que la presencia palestina queda prácticamente aniquilada; un modelo diseñado deliberadamente que forma parte integral del relato nacional israelí.
El cine posterior a la guerra de los Seis Días, en 1967, dio paso a lo que Shohat denominaba cine «personal»: alegorías sociales que exploraban la pérdida del idealismo sionista que seguía negando la presencia y el papel de los palestinos.
En cambio, el cine palestino nació para resistirse tanto al borrado de la memoria colectiva como al relato israelí ampliamente aceptado en Occidente.
Las primeras películas palestinas de la década de los treinta eran documentales de mediana duración que conmemoraban las visitas de la realeza árabe a Palestina, historias que hacían hincapié en la pertenencia de los palestinos a la tierra.
La producción en Palestina se suspendió después de 1948, para ser resucitada en 1968 en forma de documentales en 16 mm producidos por la Unidad Cinematográfica Palestina, el brazo de producción cinematográfica de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Al igual que otras películas anticolonialistas similares de la época, estos filmes ponían de relieve los esfuerzos de la resistencia palestina contra el ocupante israelí, subrayando al mismo tiempo la belicosidad y la saña de este último.
Los años ochenta fueron una década de transformación para ambos cines. La aparición de un cine israelí de izquierdas, humanista e introspectivo, que reconocía los agravios palestinos, sirvió de contraargumento radical al relato nacional que se había mantenido durante mucho tiempo en las películas anteriores. Fueron estos filmes los que situaron al cine israelí en el mapa de los festivales internacionales. Algunos ejemplos son Fellow Travelers [Compañeros de viaje] (1983), Beyond the Walls [Más allá de los muros] (1984) y A Very Narrow Bridge [Un puente muy estrecho] (1985).
En esos años también empezó a surgir un cine nacional palestino, financiado en su mayoría por cineastas palestinos con pasaporte europeo y acceso a fondos europeos. Michel Khleifi fue uno de los pioneros del cine palestino; su ópera prima, Boda en Galilea (1987), fue una de las primeras películas narrativas palestinas.
Si se yuxtaponen uno a otro, se observa un desequilibrio entre el cine israelí y el cine palestino en lo que respecta al acceso a la financiación, a la capacidad de comercialización y al alcance. El cine israelí tuvo casi medio siglo para construir y propagar una narrativa nacional que encontró un público hospitalario en Occidente en una época en la que el acceso a la información era sumamente limitado.
Por otra parte, Palestina tenía pocos aliados en Occidente que le ayudaran a presentar su versión de la historia a un público mundial más amplio. El próspero sector cinematográfico sirio de la década de los setenta fue el único en el mundo árabe que promovió la causa palestina a través de una serie de películas de gran repercusión dirigidas por diferentes directores árabes, la más célebre de las cuales fue Los engañados (1972), una adaptación del egipcio Tewfik Saleh de la emblemática novela de Ghassan Kanafani, Hombres en el sol (1963). El aumento de la financiación europea para el cine palestino a lo largo de las siguientes décadas –una fuente de financiación clave sin la cual la gran mayoría de las películas palestinas no se habrían materializado– era una muestra de las crecientes simpatías hacia la causa palestina en Occidente. La masacre de Sabra y Shatila, en Líbano, en 1982, en la que decenas de refugiados fueron asesinados por las milicias cristianas habilitadas por el ejército israelí, fue el punto de inflexión en este cambio de la opinión pública occidental, una conversión que se intensificaría con la primera y la segunda intifadas.
El cine israelí podía permitirse el lujo de producir un cine dramáticamente complejo y estéticamente superior, fruto de una sociedad acomodada que ofrecía algo de margen para la reflexión y que confiaba en sus poderes colonizadores para dar cabida a las voces de la oposición desde dentro.
En cambio, las primeras películas palestinas tenían una única función: combatir la narrativa dominante del ocupante sionista y luchar por un lugar en un panorama cinematográfico internacional dominado en gran medida por su rival israelí durante varias décadas.
Autenticidad y la libertad
Al analizar las trayectorias cruzadas de los cines palestino e israelí, es difícil eludir la cuestión de la autenticidad y la libertad de los cineastas a la hora de elaborar sus relatos.
Como ilustra Sarah Frances Hudson en su tesis «Palestinian Film: Hyperreality, Narrative, and Ideology» [Cine palestino: hiperrealidad, narrativa e ideología], el uso de la violencia en las películas palestinas ha estado moldeado por la percepción occidental de la legitimidad de las acciones palestinas. El uso casual, aunque leve, de la violencia en Cántico de las piedras (1990), de Michel Khleifi –la historia de unos amantes palestinos que se reúnen en Jerusalén 18 años después de que la mujer emigrara a EEUU–, tiene como telón de fondo la opresión sistemática del Estado israelí contra los palestinos.
Las primeras películas palestinas se definían por una doble propensión: el uso de la violencia como forma legítima y aceptada de resistencia, y el protagonismo de los palestinos en el papel de víctimas íntegras.
En comparación con las películas israelíes de izquierdas de Amos Gitai y Nissim Dayan, por ejemplo, las primeras películas palestinas carecían de la libertad de presentar un tratamiento de sus sociedades de la época más matizado y con más capas. En este sentido, estas películas no se diferenciaban mucho de los documentales de la OLP de la década de los sesenta.
«Las primeras películas palestinas se definían por una doble propensión: el uso de la violencia como forma legítima y aceptada de resistencia, y el protagonismo de los palestinos en el papel de víctimas íntegras»
Varios cineastas palestinos de generaciones posteriores se sintieron obligados a portar esa bandera de resistencia, adoptando las mismas tendencias mencionadas anteriormente y absteniéndose de crear personajes palestinos moralmente complejos. La descripción de los israelíes en la mayoría de estas películas seguía la misma lógica de representación de las películas israelíes anteriores a la década de los ochenta, relegándolos o bien al «otro» invisible o al brutal agresor unidimensional.
A principios de este siglo se produjo una evolución tanto en el uso de la violencia como en la representación de una sociedad palestina enferma y estancada. Elia Suleiman fue el pionero de un tipo de cine absurdo que exploraba el debilitante estancamiento de la población palestina de 1948 en Israel, un estado de aletargamiento que permaneció prácticamente inalterado desde su primer largometraje Crónica de una desaparición (1996), hasta el último, De repente, el paraíso (2019).
La segunda Intifada (2000-2005) dio lugar a algunas de las películas palestinas más provocadoras del momento, como Intervención divina (2002) de Suleiman y, sobre todo, Paradise Now, (2005), de Hany Abu Assad. En la primera, la violencia –realizada mediante secuencias fantásticas– se emplea como medio de rebelión contra un statu quo insufrible. La segunda, más atrevida, trataba de indagar en la psique de los terroristas suicidas.
La violencia mostrada en ambas películas se ajustaba a las narrativas occidentales aceptadas de la época. A pesar de que los atentados suicidas eran objeto de rechazo tras los ataques del 11-S, las simpatías occidentales se decantaban en gran medida por el bando palestino, lo que permitía este tipo de análisis arriesgados de las raíces de la violencia y el terrorismo. La nominación al Oscar de Paradise Now, una de las películas árabes más taquilleras de Norteamérica, confirmó este sentimiento.
En las dos décadas siguientes, a medida que la situación en Palestina se estancaba y los gobiernos locales se mostraban corruptos e ineficaces, más películas palestinas empezaron a mirar hacia dentro. El resultado fue una serie de filmes que presentaban una descripción crudamente auténtica y realista de la sociedad palestina, libre de influencias occidentales.
Zindeeq (2009), de Michel Khleifi, forma parte de la nueva ola de películas palestinas que examinan la sensación de inutilidad de una sociedad que se acerca a la decadencia. Muy controvertida en su momento, Zindeeq ofrecía el tipo de escrutinio crítico de la sociedad palestina que era poco frecuente en las décadas de los ochenta y noventa.
En la última década empezaron a surgir más similitudes entre los cines israelí y palestino. Varias películas israelíes exploraron el impacto perjudicial de la militarización, el sionismo y la culpa latente por el sometimiento de los palestinos, entre ellas Foxtrot (2017), de Samuel Maoz, Beyond the Mountains and Hills (2016), de Eran Kolirin, y las más famosas de todas, Sinónimos (2019) y La rodilla de Ahed (2021), de Nadav Lapid.
Por otra parte, más películas israelíes de no ficción se enfrentaron de lleno a la largamente eludida cuestión de la ocupación ilegal de Palestina. La mendaz dinámica de la ocupación, el racismo hacia la población árabe de Israel y los judíos no blancos, y la arraigada maquinaria propagandística definieron el proyecto intelectual y cinematográfico del escritor satírico Avi Mograbi (Avenge but One of My Two Eyes [Venganza por uno de mis dos ojos], 2005; Una vez entré en un jardín, 2012; Los primeros 54 años: Manual abreviado para la ocupación militar, 2021).
Los extensos asentamientos en Cisjordania fueron objeto de una inspección despectiva en varios documentales, el más ácido de los cuales fue The Settlers [Los colonos] (2016), de Shimon Dotan. La Nakba –posiblemente el mayor tabú del arte palestino– comenzó a abordarse también en varios documentales recientes, como Jaffa, The Orange’s Clockwork [Jaffa, la naranja mecánica] (2009) y Tantura (2022).
A lo largo de los años, los palestinos siguieron luchando contra la falta de financiación y de infraestructura cinematográfica, lo que dio lugar a un resultado errático a pesar de la abundancia de talentos.
En la década pasada vieron la luz una veintena de películas cínicas y moralmente complejas que sondean el efecto físico y psicológico de la ocupación en una sociedad palestina aferrada a ideales en retroceso y plagada de burocracia y gobernanza estéril. Algunos ejemplos son El cumpleaños de Laila (2008), de Rashid Masharawi; Gaza Mon Amour (2020), de Arab y Tarzan Nasser; y la más atrevida de todas, Los informes sobre Sarah y Saleem (2018), de Muayad Alayan.
El segundo largometraje de Alayan se centra en un romance casual entre un palestino y la esposa israelí de un agente del servicio secreto cuya importancia real se exagera fuera de toda proporción cuando se descubre. El palestino es inculpado por los israelíes de crímenes terroristas que nunca cometió, lo que le convierte en héroe y mártir para una comunidad palestina que anhela un ídolo.
Alayan ofrece un retrato sin adornos de una sociedad palestina en la que la resistencia se ha convertido en un ideal muerto. El mismo sentimiento resuena en Mediterranean Fever [Fiebre mediterránea] (2022), de Maha Haj, un drama de colegas sobre un escritor de mediana edad que intenta poner fin a su vida. A diferencia de Sarah and Saleem, aquí apenas se aborda la ocupación israelí; en lugar de los habituales puestos de control y el sadismo de las Fuerzas de Defensa de Israel, Haj presenta una dimensión menos perceptible pero igualmente desmoralizadora de la ocupación: la omnipresente sensación de resignación y la pérdida de la voluntad de luchar.
El cisma entre las libertades artísticas y las demandas sociales quedó patente en 2022 con el estreno de la última obra de Hany Abu Assad, La traición de Huda. Un thriller político sobre un informante israelí que intenta reclutar a un ama de casa palestina antes de que sea capturada por la policía palestina. La traición de Huda causó revuelo entre los circuitos conservadores palestinos por su desnudez explícita, la primera de este tipo en el cine palestino.
La misma suerte corrió Amira (2021), de Mohamed Diab, producida por Abu Assad. Amira, un melodrama sobre una adolescente concebida con el esperma de su padre encarcelado que descubre que en realidad su semen fue sustituido por el de un guardia israelí, fue criticada por los espectadores palestinos por presentar un retrato poco halagador y distorsionado de los presos políticos palestinos.
La hostil acogida que recibieron La traición de Huda y Amira pone de manifiesto tanto los parámetros por los que deben regirse los filmes palestinos como la persistente insistencia en la función de resistencia que algunos sectores de la población palestina esperan que cumplan.
Sin duda, el 7 de octubre dará un nuevo rumbo a los cines palestino e israelí. Las películas israelíes que apoyan la causa palestina ya tienen dificultades para obtener el apoyo de los financiadores estatales, y pocos espacios de exhibición, si es que hay alguno, se han mostrado dispuestos a proyectar estas obras. Además, a raíz de la reacción violenta que suscitó el documental palestino-israelí No Other Land [Ninguna otra tierra] sobre los asentamientos en Cisjordania en la Berlinale del pasado febrero, algunos festivales de cine podrían pensárselo dos veces en un futuro inmediato antes de incluir en sus selecciones películas israelíes divisivas. Por otro lado, es de esperar que la propaganda financiada por el Estado suba como la espuma.
Las películas palestinas, por su parte, se verán restringidas tanto en su alcance como en su política. Cualquier película que intente explorar los motivos de la resistencia armada quedará totalmente excluida tanto de la financiación como de la exhibición. Es muy probable que veamos un retorno a las películas con una misión concreta que proliferaron en las décadas de los ochenta y noventa, a medida que los artistas palestinos se esfuerzan por unir fuerzas frente a la censura generalizada de las voces propalestinas.
En ese sentido, los cineastas palestinos e israelíes de izquierdas podrían encontrarse en el mismo barco por primera vez en la historia, ambos luchando contra fuerzas extranjeras y locales empeñadas en ver una perspectiva uniforme de la región. Sin embargo, a diferencia de los cineastas israelíes, los directores palestinos seguirán estando en desventaja, atenazados por más presiones y más restricciones a la hora de enfrentarse a una realidad insufrible, más penosa, más injusta, más surrealista, que cualquier otra que hayan experimentado antes en su vida.