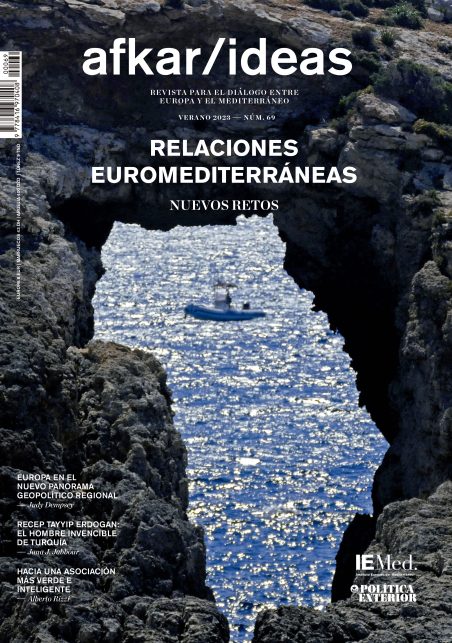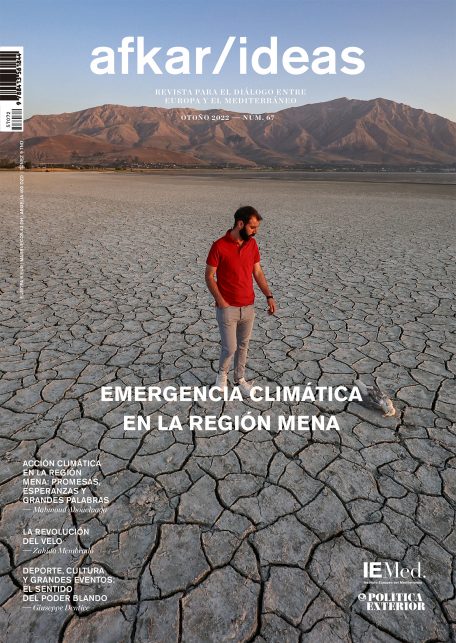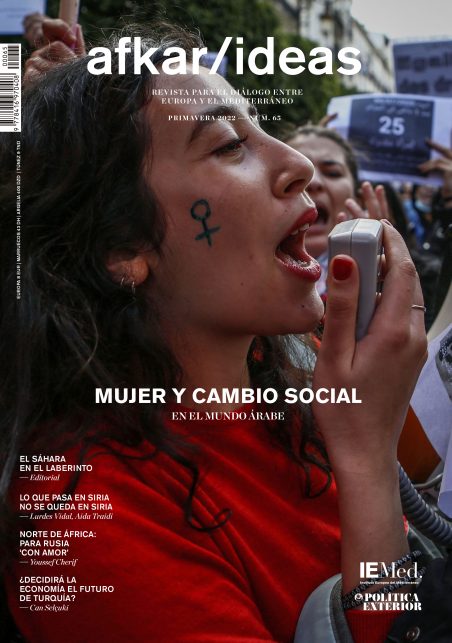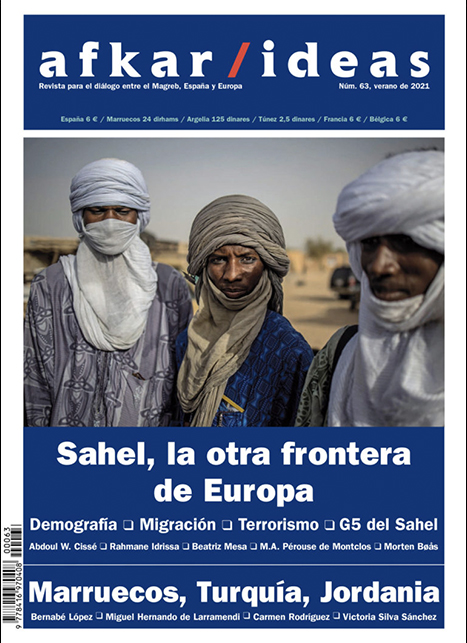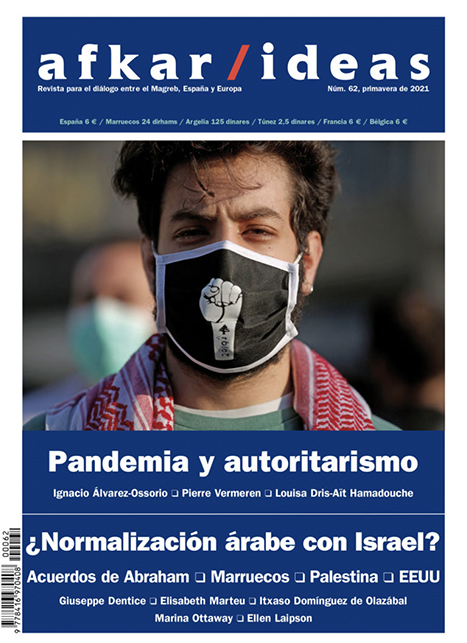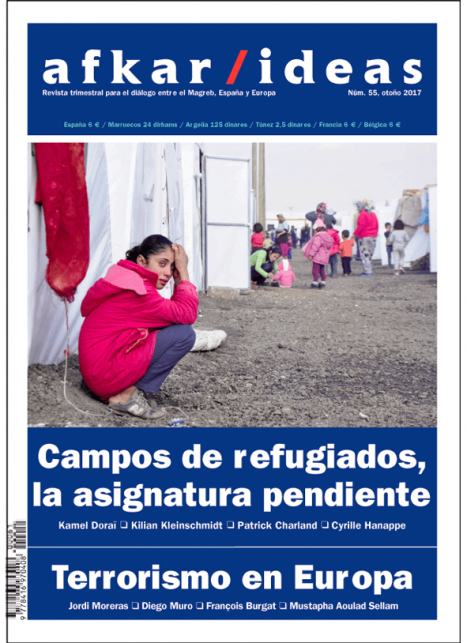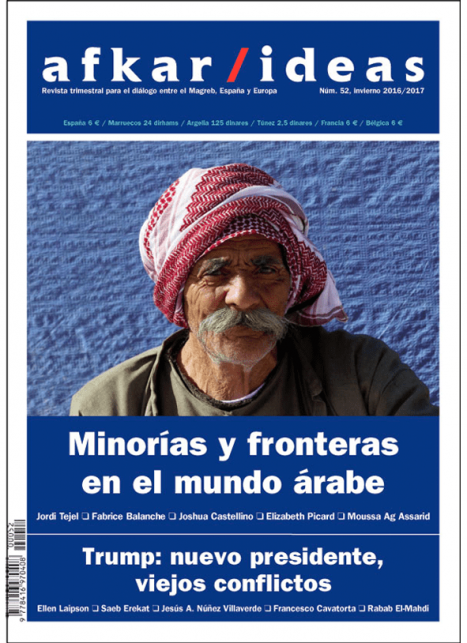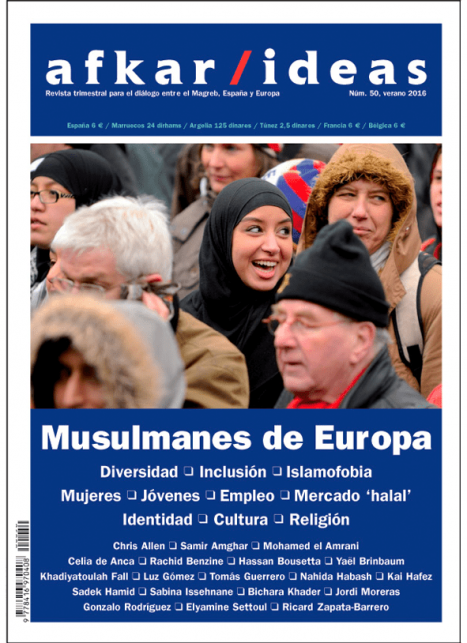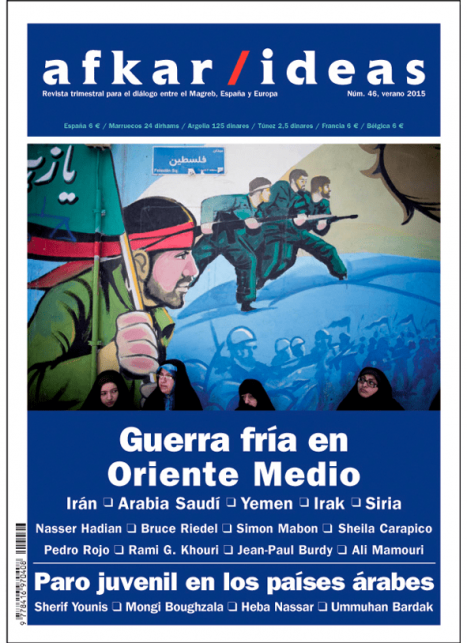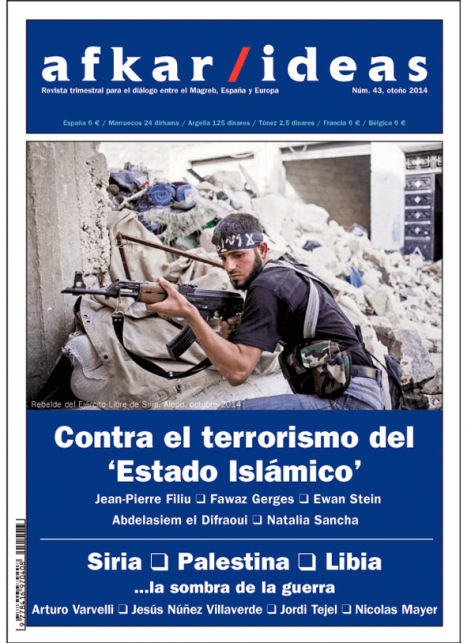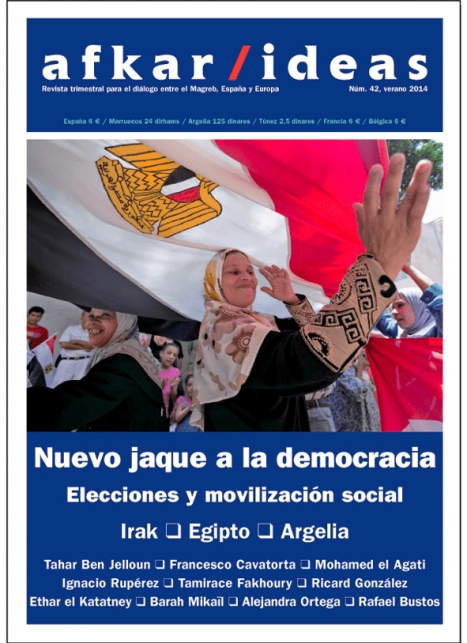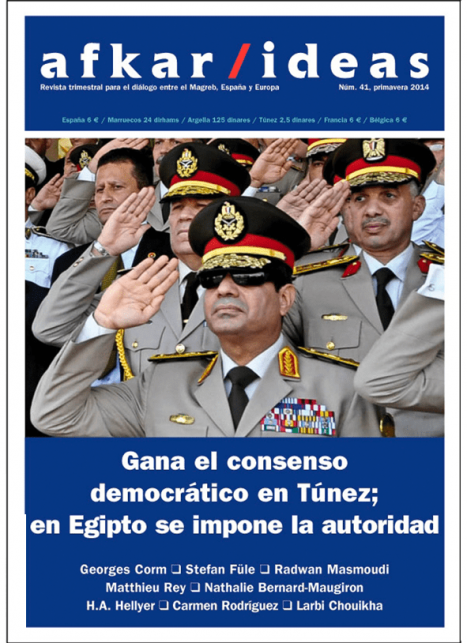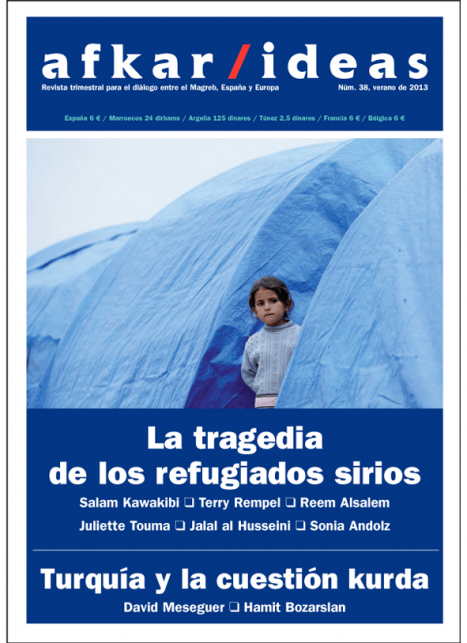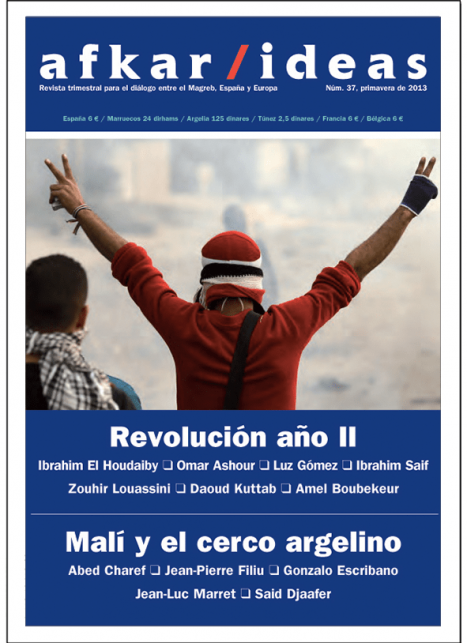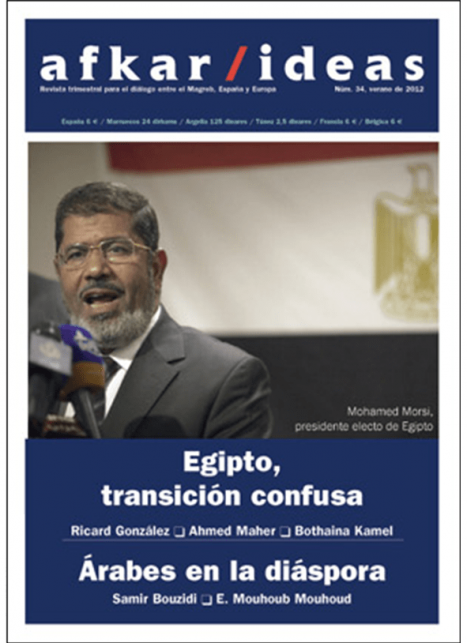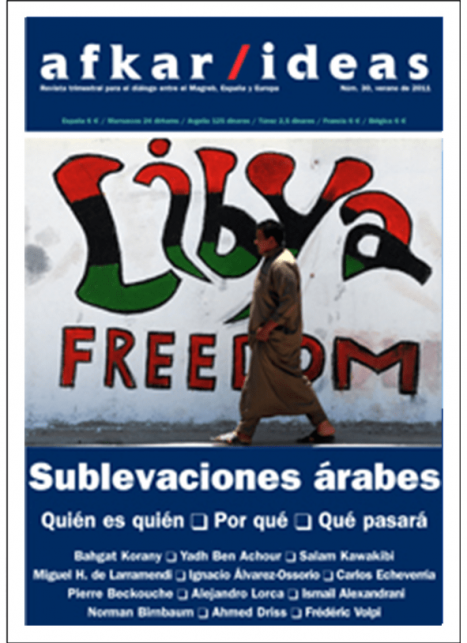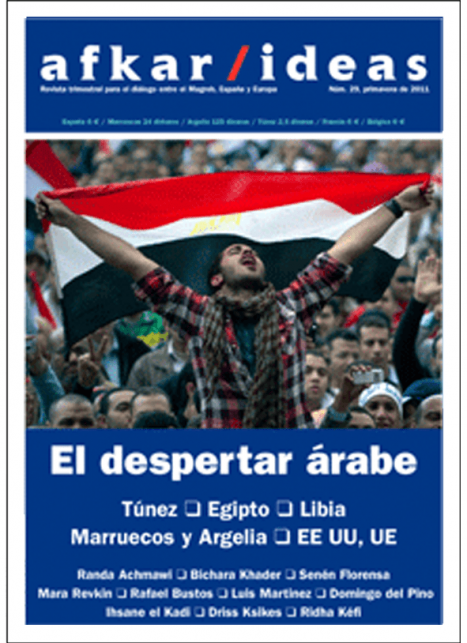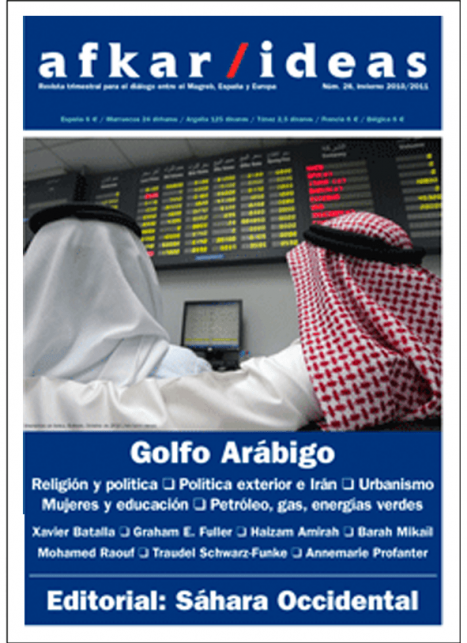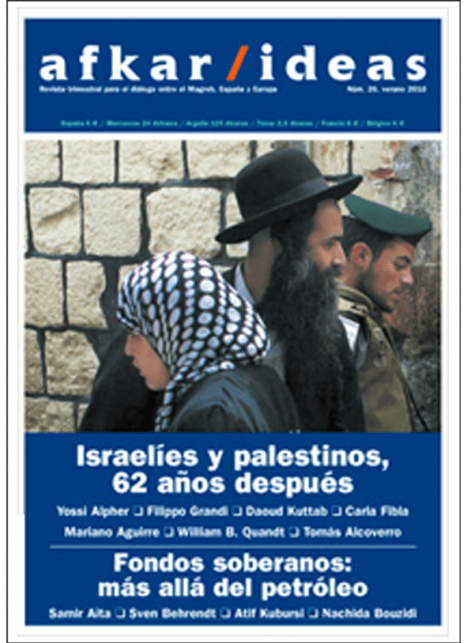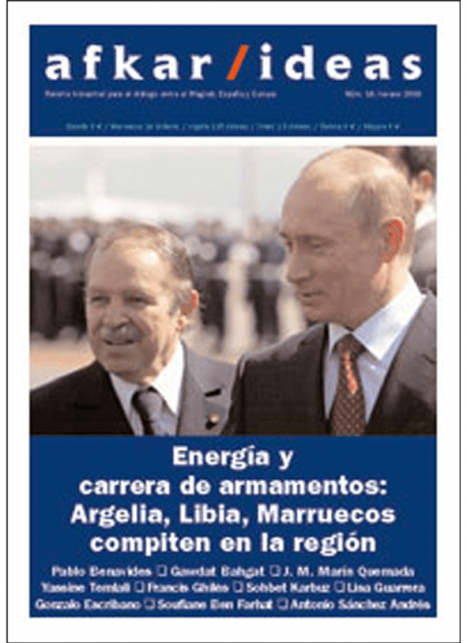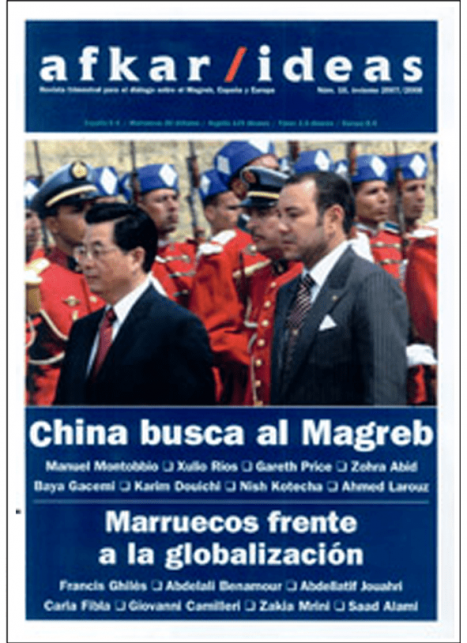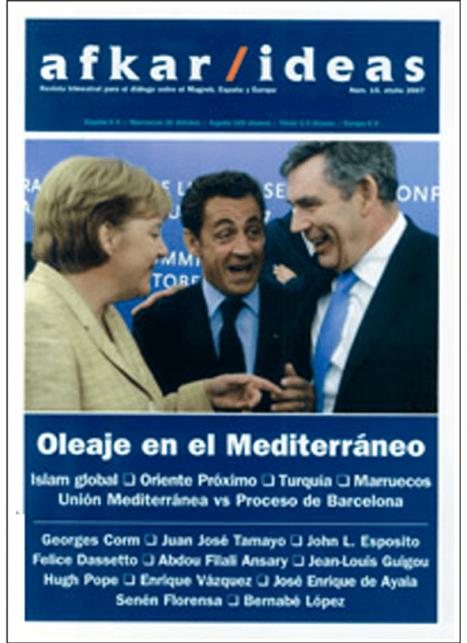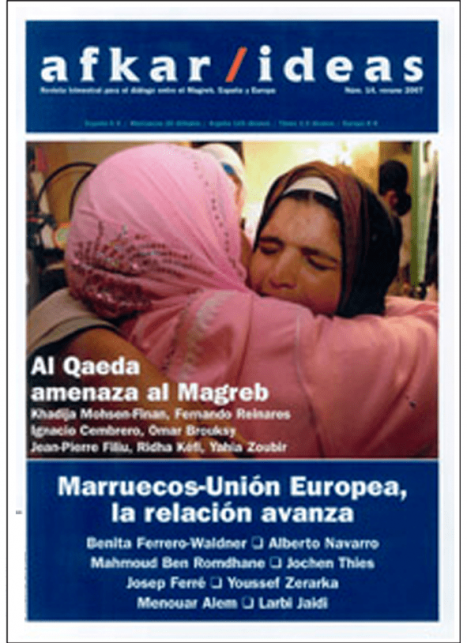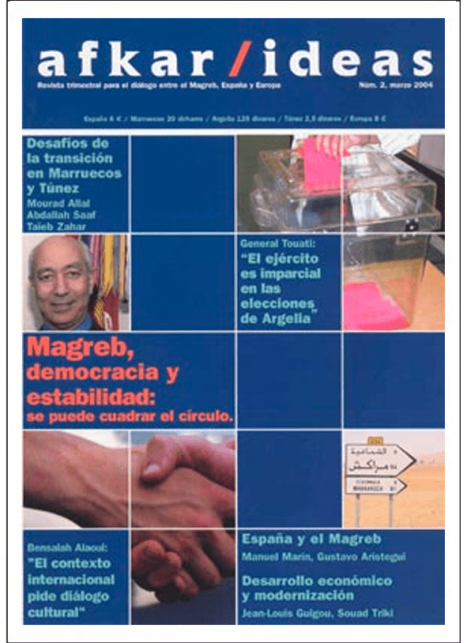Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
La ‘aïta’ como fuerza descolonizadora en el teatro marroquí
La escena teatral actual de Marruecos ofrece una perspectiva interesante para analizar la compleja estructura social del país, su rica narrativa histórica y su vibrante participación en los movimientos artísticos internacionales. Los dramaturgos y directores crean historias poderosas que profundizan en la identidad, las realidades sociopolíticas y las dificultades individuales. La recuperación y la reinterpretación deliberadas de las tradiciones artísticas autóctonas son un gran avance en este sentido. Este giro puede interpretarse como un importante esfuerzo poscolonial que va más allá del simple acto de preservar reliquias para crear activamente una identidad artística auténtica fuera de los límites de la hegemonía estética occidental. En este marco, Amin Nassour destaca como una figura pionera e influyente, cuyo enfoque creativo y profundo conocimiento de la cultura popular marroquí le han convertido en un actor clave en el debate actual sobre cómo se entrelazan el teatro y la compleja expresión de la identidad cultural en Marruecos y en el mundo árabe en general.
La visión artística de Nassour se basa en una poderosa convergencia de diversas influencias, todas ellas procedentes de tres pilares fundamentales que se distinguen claramente en toda su obra. En primer lugar, se identifica conscientemente como el heredero artístico del formidable legado de Tayeb Saddiki, un visionario pionero que transformó de manera ineludible el panorama del teatro contemporáneo marroquí. En segundo lugar, Nassour se inspira ampliamente en las teorías teatrales seminales de Bertolt Brecht, en particular en sus ideas innovadoras sobre el teatro épico y las ricas y multifacéticas posibilidades performativas inherentes a la dramaturgia musical. En tercer lugar, Nassour está fascinado por el atractivo perdurable del music hall, reconociendo con agudeza su importante potencial como medio de entretenimiento muy codiciado y fácilmente accesible, con una notable capacidad de expresión social y crítica, lo que le confiere la capacidad inherente de atraer a un público amplio y diverso. Esta mezcla intencionada y reflexiva de tradiciones teatrales marroquíes bien establecidas, influencias europeas notables e impactantes y una forma de arte popular y atractiva refleja muy bien la intensa dedicación de Nassour a la creación de un lenguaje teatral distintivo e innovador, capaz de interactuar eficazmente con un amplio espectro de públicos y abordar de forma reflexiva cuestiones modernas pertinentes a través de métodos novedosos y atractivos.
‘AL-FISHTA’, HOMENAJE AL ARTE POPULAR DE LA ‘AÏTA’
La obra de Nassour, Al Fishta, hábilmente producida por la innovadora Artilili Arts Company, se erige como una obra teatral marroquí notable e impactante que se esfuerza sinceramente por revivir el rico y vibrante arte popular de la aïta (La llamada) y presentarlo al público contemporáneo en un formato renovado y convincente. Su esperada representación en el prestigioso Palais des Arts et de la Culture de Tánger el 26 de marzo de 2025, estratégicamente programada para coincidir con la celebración del Día Mundial del Teatro por parte del Ministerio de Cultura, supuso sin duda un importante acontecimiento cultural para la nación. Este enfoque profundamente colaborativo e intrínsecamente experimental se alinea a la perfección con la visión global de Nassour de la “interpretación libre”, en la que artistas de diversas disciplinas creativas se comprometen con el rico arte de la aïta como patrimonio artístico y cultural vital, esforzándose colectivamente por presentarlo en un estilo contemporáneo revitalizado y relevante.
Al Fishta puede incluirse legítimamente en el concepto más amplio de dramaturgia musical en el teatro. La música trasciende su papel convencional como mero elemento complementario para convertirse activamente en una fuerza estructural e integral en la construcción de la narrativa dramática, desarrollando la complejidad de los personajes e impulsando el desarrollo de los acontecimientos de la trama, con la música y otros elementos sonoros cuidadosamente elaborados que dan forma a la comprensión del público y profundizan su experiencia sensorial global de la representación.
El dramaturgo Nassour utiliza el arte popular de la ‘aïta’, que abarca música, canto, poesía y danza, para establecer una conexión entre esta forma de arte tradicional y el teatro moderno.
La trama cautivadora y apasionante de Al Fishta se desarrolla dramáticamente en torno a la figura de un pachá tiránico, esclavizado por sus propios deseos desenfrenados y que gobierna su dominio con una tiranía inquebrantable y opresiva. Su autoridad aparentemente absoluta es desafiada ferozmente por dos cantantes mujeres fuertes y decididas, las Cheikhat Hadda y Zerouala, figuras que recuerdan el simbolismo perdurable de la icónica Cheikha Kharboucha, que luchan por liberar a los hombres injustamente encarcelados de su tribu, exponiendo así sin miedo ni temor la profunda y devastadora injusticia del reinado del pachá.
Aunque la obra evita de forma deliberada una definición temporal y espacial clara y específica, las múltiples referencias a los ricos y diversos textos de la aïta abren sutilmente una fascinante ventana a una época histórica distinta dentro de un Marruecos caracterizado por el dominio omnipresente de símbolos de poder específicos y reconocibles. Enseguida nos vienen a la mente figuras de este periodo histórico, como el famoso caïd Aïssa ben Omar alAbdi, que se enfrentó a una importante resistencia popular, documentada de forma conmovedora en los poderosos y perdurables poemas de Kharboucha (también conocida como Hadda bent Bouhamid), la valiente poeta y cantante que se atrevió a criticar y censurar públicamente su brutal tiranía. Además, pasa a primer plano el complejo contexto histórico de Haj Thami al Glaoui, que ejerció un poder significativo como pachá de Marrakech entre 1912 y 1956 y colaboró de forma infame con las autoridades coloniales francesas, conocido por su desprecio abierto hacia el vibrante arte de la aïta y su controvertido intento de forzar su propia visión “moral” estrecha y rígida imponiendo por la fuerza a las estimadas Cheikhat en la marginada zona de Bab al Houta, junto a las prostitutas.
Esta reveladora conexión histórica pone de manifiesto un conflicto potencial y significativo entre los principios fundamentales de la libre expresión artística y la amenaza siempre presente de la autoridad represiva, revelando los estereotipos arraigados a los que las artistas populares femeninas se han visto obligadas a enfrentarse a lo largo de la historia. Esto confiere a Al Fishta una profundidad adicional y significativa como obra de arte evocadora y provocadora, capaz de reflejar sutilmente y poner en evidencia estas dinámicas históricas y sociales perdurables.
En este crucial empeño, el enigmático personaje de Al Berwal desempeña un papel fundamental y multifacético, un sirviente aparentemente sumiso que encarna en su propio ser la compleja esencia de la esclavitud forzada. Su nombre tiene connotaciones profundas y resonantes, ya que en un principio se refería al humilde hilo marginal en el mundo del tejido; más tarde se introdujo en las ricas tradiciones de la poesía malhún y en el vibrante arte de la aïta, como segmentos cantados cortos, a menudo rítmicamente intrincados, que aquí simbolizan a un ser humano marginado y afeminado a la fuerza bajo la opresiva autoridad del pachá. La voluntad inquebrantable de las dos valientes mujeres, Hadda y Zerouala, converge poderosamente con la conciencia astuta y vigilante de Al Berwal, transformando de forma estratégica una celebración anual (fiesta), que de otro modo sería ordinaria, en un escenario crítico para una confrontación decisiva y potencialmente transformadora. En este contexto tenso y dramático, el auténtico y arraigado arte marroquí de la aïta emerge con fuerza como un salvador dramático, entrelazando intrincadamente sus expresivas palabras y sus melodías conmovedoras para exponer la injusticia generalizada y despertar las conciencias dormidas de los oprimidos, lo que lleva la obra a su satisfactorio final, en el que prevalecen el derecho y la justicia gracias al poder transformador concertado del arte y a la mayor conciencia colectiva de los marginados y silenciados durante tanto tiempo.
Los dramaturgos y directores crean historias poderosas que profundizan en la identidad, las realidades sociopolíticas y las dificultades individuales
La representación de Al Fishta es un brillante ejemplo de cómo entrelazar la dramaturgia a través del papel dinámico y esencial de la música en directo, en particular la adaptación de Yasser Turyamani de las melodías de aïta a la guitarra, que va más allá de proporcionar un simple telón de fondo para dar forma activamente al drama que se desarrolla. Esto queda demostrado en la forma en que al habba, el elemento musical fundamental de la aïta, se eleva a un elemento crucial, un crescendo que refleja la función de las frases musicales en la ópera. Representa la esencia poética que Hassan Najmi ha descrito en su libro The Singing of the Aïta Oral Poetry and Traditional Music in Morocco (2007) y actúa como punto focal de la obra. La tensión producida por la manipulación intencionada del tiempo por parte de Al Fishta se explota aún más a nivel dramático y espectacular mediante el desarrollo rítmico de al habba y la improvisación de los intérpretes, que cambia dinámicamente el ritmo narrativo y resalta los momentos significativos. La música de Al Fishta acaba mutando en un texto narrativo paralelo que, además de hacer avanzar activamente la trama, encarna los sentimientos. A través de esta amalgama deliberada, se crea una experiencia única y cautivadora que involucra activamente al público en un hechizo que trasciende los límites tradicionales del teatro, resaltando así el enfoque de “interpretación libre” de Nassour y mostrando una profunda paridad entre todos los elementos teatrales.
El arte de la aïta, una rica y diversa cultura performativa marroquí que abarca la música, el canto, la poesía y la danza con variaciones regionales, es magistralmente incorporado por Amin Nassour en su obra Al Fishta para establecer una conexión significativa entre esta forma de arte tradicional y el teatro moderno. Se trata de un poderoso medio de resistencia y crítica social. Presentada en el contexto de un music hall marroquí, esta fusión de modernidad y autenticidad busca aumentar la accesibilidad de la aïta y conectar con el público moderno a través de sus valores humanos innatos, que a menudo se han convertido en refranes muy queridos. El personaje aparentemente afeminado de la obra, Al Berwal, trasciende la marginación para convertirse en un símbolo significativo de la fragmentación individual bajo el poder social. Esto se refleja en los cambios rítmicos, desde los lentos comienzos hasta los rápidos finales de la forma poética berwal, que se asemeja a las transformaciones del personaje y a su capacidad para desenvolverse en diversos contextos sociales. El intrincado mundo de la obra y la complejidad de los personajes se ven reforzados por las asociaciones simbólicas de los nombres de otros personajes con figuras como Cheikha Kharboucha.
Más que una simple asimilación a las Cheikhat, la transgresión de género meticulosamente elaborada de Al Berwal en Al Fishta subvierte las estrictas normas sociales de género y establece la feminidad como un medio importante para la expresión artística en el dinámico mundo de la aïta. Al Berwal se convierte en un símbolo conmovedor de la alienación individual dentro de una sociedad despótica en la que se sacrifica la identidad exterior para salvaguardar un anhelo artístico interior. El aparentemente sencillo kharsa (pendiente) que perfora su oreja, simboliza no solo su aparente servidumbre al pachá, sino también una subyugación más profunda: una pérdida de autonomía y una voz sofocada por los secretos ocultos del pachá. La devoción de Al Berwal por la aïta pudo haber sido la fuerza motriz detrás de su decisión de comprometerse plenamente con este importante patrimonio cultural y perpetuarlo, motivado por un deseo de pertenecer a esta esfera creativa y expresiva a pesar de las restricciones sociales imperantes. Esta adopción estratégica de la afeminación se hace eco del papel histórico del mkhannath (afeminado) como figura de confianza entre las Cheikhat.
Como acto de reivindicación cultural, el intento artístico de Nassour en ‘Al Fishta’ de recuperar el rico contenido lírico de la ‘aïta’ en su marco dramático y musical, pone al descubierto la devaluación histórica a la que fue sometida esta tradición esencial marroquí bajo el dominio colonial.
En Al Fishta, el heroico esfuerzo de Cheikha Zerouala por liberar a Al Berwal del yugo opresivo del pachá revela un delicado intercambio: la libertad individual de Al Berwal se ofrece a cambio de la emancipación colectiva de los miembros de la tribu injustamente encarcelados. Este poderoso tema de la liberación ocupa un lugar central como un acto multifacético de resistencia. A pesar de estar marginado, Al Berwal desempeña un papel clave en esta liberación en un momento crucial, trastocando las estructuras de poder establecidas. Al Berwal encarna este conflicto interno al perseguir en secreto su pasión artística mientras está encarcelado por la autoridad intransigente del pachá. La esquizofrenia que muestra el pachá refleja una profunda división social que, al mismo tiempo, se deleita, venera y vilipendia la fuerza expresiva de la aïta y a sus devotos, si no fervientes, practicantes. El kharsa, además del posible significado simbólico de una “tobillera de esclavo”, alude a la compleja esclavitud de Al Berwal y a la naturaleza paradójica de buscar/ anhelar la libertad artística mientras se llevan signos visibles e invisibles de servidumbre. Esto refleja una tensión social más amplia entre la valoración de la aïta y la degradación de sus símbolos, lo que en última instancia subraya el hecho de que la verdadera liberación va más allá de la liberación física para incluir la libertad, igualmente importante, de las limitaciones sociales e internas que impiden la auténtica expresión personal.
EL DOMINIO COLONIAL Y LA CULTURA MARROQUÍ
Como acto consciente de reivindicación cultural, el intento artístico de Nassour en Al Fishta de recuperar el rico contenido lírico de la aïta en su marco dramático y musical pone demanifiesto la devaluación histórica a la que fue sometida esta tradición esencial marroquí bajo el dominio colonial. Su dedicación posiciona la obra como una intervención deliberada contra el legado de los intentos coloniales de marginar a sus intérpretes y vincular la aïta con la degradación moral, haciéndose eco del llamamiento de Hassan Najmi a los artistas para que se inspiren realmente en la cultura popular de su país. Este objetivo se ve reforzado por el carácter colaborativo de la producción, que apunta a un intento deliberado de crear una síntesis artística profunda que no solo rinde homenaje a la aïta, sino que también examina su matizada historia y su significado sociopolítico en la sociedad marroquí moderna. Este método convierte con éxito la representación en una investigación crítica de la identidad cultural en un contexto poscolonial.
La duradera pero contradictoria relación social con la aïta, caracterizada tanto por un deseo muy arraigado como por un desprecio generalizado hacia sus intérpretes, pone de relieve los importantes y continuos efectos psicológicos de las tácticas coloniales en la cultura marroquí. Esta “esquizofrenia”, como señala brillantemente Hassan Najmi, representa una sociedad que lucha con las normas morales internalizadas impuestas por las potencias coloniales, lo que da lugar a una dolorosa disonancia, si no a un trauma, entre la respetabilidad social percibida y la expresión cultural auténtica. Al humanizar a los ayatat (mujeres que cantan la aïta) y redefinir la aïta como una potente herramienta de resistencia, Al Fishta ofrece una crítica sobre este conflicto social profundamente arraigado y desafía directamente esta hipocresía. En una poderosa herramienta analítica, el uso que el actor Farid Regragui hace del gesto social brechtiano para encarnar al pachá destaca la importancia perdurable del “cuerpo performativo herido” como lugar de memoria cultural y resistencia contra las fuerzas hegemónicas. También describe vívidamente las tensiones internas de una figura opresiva atraída por la misma forma de arte que denuncia implícitamente, reflejando la división social más amplia entre los deseos culturales genuinos y las normas sociales impuestas.
La voz de Nassour no solo refleja la rica y compleja identidad cultural del país, sino que también encuentra resonancia en debates internacionales más amplios sobre la estética decolonial y el poder perdurable de las tradiciones artísticas autóctonas, lo cual es relevante en el panorama artístico actual de Marruecos.
El enfoque artístico de Nassour en Al-Fishta se distingue por una ruptura deliberada y poderosa de la ilusión dramática, una decisión dramatúrgica clave que inicia una transición crítica desde la pasividad del espectador hacia la participación intelectual activa. Al romper deliberadamente la cuarta pared, el público se ve directamente implicado en las intrincadas cuestiones sociales y culturales que se encuentran en el centro de la representación, rompiendo la tradicional comodidad del observador distante y transformándolo en copartícipe esencial. Al dirigirse al público en un lenguaje polisémico, las Cheikhat van más allá de la simple representación y sirven de poderoso estímulo para el pensamiento crítico, en consonancia con los principios fundamentales del teatro épico brechtiano, que pretende desnaturalizar el artificio teatral y fomentar un examen crítico de los edificios sociales dominantes. El espacio teatral se transforma eficazmente en un lugar dinámico para la deconstrucción colectiva y la excavación intelectual compartida del “cisma” social muy arraigado en el contexto marroquí. Esta ruptura estratégica obliga a examinar de forma crítica las representaciones y los valores sociales establecidos en torno a la figura históricamente conflictiva de la Cheikha y la forma de arte vital que es la aïta. Las ideas preconcebidas del público también se ven trastocadas y se ve obligado a enfrentarse a sus propias contradicciones internas, en particular en relación con las complejas percepciones sociales de las mujeres artistas y la compleja intersección entre lo sagrado y lo profano en la conciencia cultural marroquí. Todo ello gracias al método de Nassour, que también cultiva una dialéctica deliberada entre la atracción artística y la estimulación intelectual.
A través de Al Fishta, Nassour sintetiza su intensa implicación con la aïta, profundizando aún más en su significado simbólico y artístico. Esto es evidente sobre todo en su tratamiento de personajes como Al Berwal y los ecos de Cheikha Kharboucha. Nassour recupera la aïta no como una mera reliquia, sino como un lenguaje performativo vibrante y multifacético que encarna la memoria colectiva, la resistencia y una potente deconstrucción de dualidades arraigadas. Esto se consigue insertando estratégicamente la metodología del compromiso crítico de Brecht en la visión de Tayeb Saddiki del teatro marroquí socialmente relevante, junto con el poder emocional de la dramaturgia musical y la dedicación del music hall al arte accesible. Al final, a través de este enfoque innovador y analítico, la obra de Nassour contribuye en gran medida a crear una voz teatral marroquí distinta, auténtica y potentemente expresiva. Esta voz no solo refleja la rica y compleja identidad cultural del país, sino que también encuentra resonancia en debates internacionales más amplios sobre la estética decolonial y el poder perdurable de las tradiciones artísticas autóctonas, lo cual es relevante en el panorama artístico actual de Marruecos./