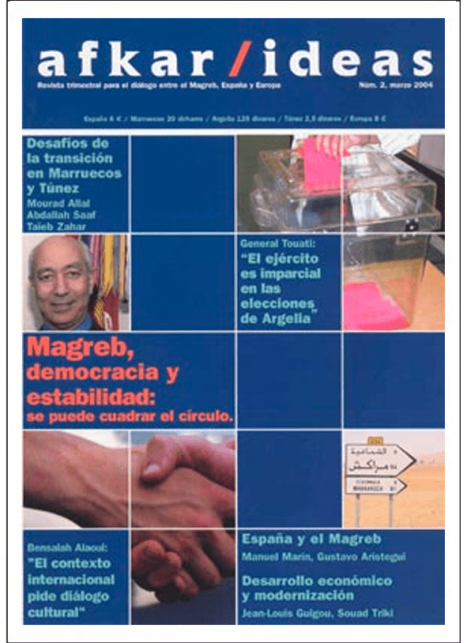Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
El Pacto por el Mediterráneo: un intento a la baja de reactivar el partenariado
El nuevo Pacto por el Mediterráneo («Pacto por el Mediterráneo. Un mar, un pacto, un futuro»), presentado por la Comisión Europea a mediados de octubre de 2025, se inscribe en la continuidad del largo proceso de partaneriado euromediterráneo iniciado hace 30 años, pero que nunca ha encontrado su plena realización.

28 de noviembre de 2025. /David Zorrakino, Europa Press (a través de Getty images)
La redacción de este documento programático es el resultado de un proceso de consulta de varios meses, llevado a cabo tanto con los gobiernos de los diez países de la ribera sur del Mediterráneo seleccionados para participar en esta nueva iniciativa –Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Siria y Palestina (esta última admitida, aunque sin reconocimiento oficial «europeo»)– como, y sobre todo, con los actores de la sociedad mediterránea: laboratorios de ideas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones culturales, ONG y organismos transnacionales. Todos estos actores se han reunido en los últimos meses en sesiones ad hoc celebradas en Rabat, El Cairo y Bruselas.
Aunque sigue siendo un proyecto concebido e impulsado por la Unión Europea (UE) y posteriormente propuesto a los socios del Sur, esta fase de escucha de las necesidades de todos los actores implicados marca ya una diferencia notable con respecto al pasado. El objetivo declarado de la UE es hacer que el partenariado sea verdaderamente paritario desde su concepción, insistiendo en las nociones de cotitularidad (co-ownership), cocreación y corresponsabilidad.
El nuevo Pacto por el Mediterráneo aspira a una cooperación continua y conjunta entre ambas riberas con el fin de identificar y luego llevar a cabo acciones inmediatas, concretas y necesarias
Este enfoque ha quedado plasmado en un documento muy esperado, cuyas líneas generales habían sido ampliamente anunciadas, pero que fue presentado oficialmente en su totalidad el 16 de octubre en Bruselas por la Comisión Europea. El texto detalla más de un centenar de iniciativas en distintos campos de interés común que se pondrán en marcha en un futuro próximo.
El nuevo Pacto pretende ser una propuesta de la UE, un verdadero «pacto» que compromete a todas las partes interesadas e implica una cooperación continua y conjunta entre ambas orillas para identificar y luego realizar acciones inmediatas, concretas y necesarias. Este giro marca un cambio claro en la lógica del partenariado euromediterráneo, iniciado en Barcelona a finales de noviembre de 1995: se trata ahora de evitar los debates, evidentemente considerados estériles, sobre los grandes problemas no resueltos de la región, para centrarse en las necesidades inmediates, aportando respuestas concretas a cuestiones específicas que afectan directamente a las poblaciones, más que a los gobiernos, y movilizando rápidamente las herramientas necesarias para responder a ellas. Una aproximación pragmática, cercana a las necesidades reales de las poblaciones, sin empantanarse en grandes principios, cumbres interminables o proyectos a muy largo plazo, pero que aspira, no obstante, a sentar las bases de un espacio mediterráneo común «de estabilidad y prosperidad», como subraya el documento.
Pero, ¿será esta la receta adecuada para evitar las vacilaciones, las lentitudes y los numerosos retrocesos que han marcado el partenariado euromediterráneo en los últimos 30 años? A pesar de las buenas intenciones, las declaraciones de valores compartidos y las estrategias comunes, la política euromediterránea –desde el Proceso de Barcelona, e incluso antes, en la época del Diálogo Euro-árabe– siempre ha sido dictada o frenada por urgencias coyunturales, a menudo ligadas a la defensa de los intereses políticos, económicos y geoestratégicos de la orilla norte más que de la del sur. Un proyecto basado, como mínimo en teoría, en la multilateralidad, pero que nunca ha despegado realmente, obstaculizado no solo por estas limitaciones europeas, sino también por las cerrazones, las persistentes divisiones entre países socios, y la búsqueda de un beneficio personal o nacional por parte de regímenes mayoritariamente autoritarios.
Por otro lado, el texto no goza de ninguna base legal internacional, ya que no se sustenta sobre ninguna resolución del Consejo de Seguridad, y no prevé una fuerza multilateral de mantenimiento de la paz que asegure el cumplimento del alto el fuego. Aun así, intento ser optimista: el Plan, al menos, ha logrado parar los bombardeos y la reanudación de la entrada de ayuda humanitaria, pero no podemos olvidar que la situación pende de un hilo y el horror de la guerra puede volver en cualquier momento.
Con este nuevo Pacto, la UE intenta recuperar lo que no se ha hecho –o se ha hecho mal– relanzando el partenariado. Se trata de un intento a la baja, pero sin que esto deba percibirse necesariamente como una connotación peyorativa.
Los orígenes
Todo comenzó en la década de 1970. La crisis energética de 1973 fue la primera emergencia que afectó a los países árabes del Mediterráneo y a la que tuvieron que hacer frente las potencias europeas. La Francia gaullista de Georges Pompidou logró entonces convencer a los demás miembros de la entonces Comunidad Económica Europea de que era indispensable desmarcarse del control estadounidense entablando un diálogo directo con los países productores de petróleo, los cuales, durante la guerra del Yom Kipur, habían impuesto un embargo a las exportaciones hacia los países occidentales que apoyaban a Israel, provocando una grave crisis económica.
Bajo el impulso de Francia, el Diálogo Euro-árabe tomó forma en 1974: pretendía ser un foro de intercambio entre la CEE y los Estados árabes, bajo los auspicios de la Liga Árabe. La cuestión palestina pesaba mucho, y el Diálogo enfrentó numerosas dificultades, sobreviviendo a duras penas a las múltiples crisis del Oriente Medio y Norte de África en la década de 1980 (guerras de Líbano y entre Irak e Irán, terrorismo internacional, incursiones estadounidenses en Libia), antes de colapsar tras la invasión de Kuwait y la primera guerra del Golfo, que puso fin a toda cooperación entre los dos «mundos».
El concepto inicial propuesto era el de un partenariado euromagrebí que marcaba la transición de una lógica de ayuda al desarrollo a una colaboración de igual a igual entre dos organizaciones regionales
Impulsada por el entusiasmo del Proceso de Oslo y deseosa de hacerse un hueco frente al protagonismo estadounidense en Oriente Medio, la CEE lanzó a principios de la década de 1990, una política mediterránea renovada, que culminó en el célebre Proceso de Barcelona (1995).
En aquella época, Europa observaba de cerca el proceso de integración regional magrebí, que había llevado a la creación de la Unión del Magreb Árabe (UMA) en 1989. Apoyar esta iniciativa de cooperación Sur-Sur entraba, en el fondo, en el interés estratégico del Viejo Continente. La urgencia del momento era entonces apoyar y consolidar el proceso de paz palestino-israelí, promoviendo en toda la cuenca mediterránea un clima de estabilidad y prosperidad –un binomio clave que se ha invocado sin cesar desde entonces. La paz y el desarrollo de la ribera sur eran indispensables para el equilibrio económico y político del norte. Según la visión de Jacques Delors y Abel Matutes –presidente de la Comisión Europea y comisario para el Mediterráneo y América Latina respectivamente–, se trataba de «atraer» a la UMA y/o a los países magrebíes hacia la UE en construcción. El concepto inicial propuesto era el de un partenariado euromagrebí que marcaba la transición de una lógica de ayuda al desarrollo a una colaboración de igual a igual entre dos organizaciones regionales nacientes.
Con el partenariado euromediterráneo ratificado en el Consejo Europeo de Essen en 1994 y oficializado posteriormente por la Declaración de Barcelona del 28 de noviembre de 1995, la joven Unión Europea decidió, sin embargo, ampliar este enfoque al conjunto de los países del Sur, incluido Israel. Ya no solo a la UMA, sobre todo porque esta ya había perdido su unidad a raíz de la crisis de 1994, provocada indirectamente por la cuestión aún no resuelta del Sáhara Occidental, verdadero escollo de las relaciones entre Argelia y Marruecos.
El Proceso de Barcelona fue un proyecto de colaboración ambicioso y prometedor, cuyo objetivo era fomentar relaciones pacíficas y cooperativas entre los Estados ribereños del Mediterráneo. Al igual que el Pacto por el Mediterráneo recientemente anunciado, se basaba en tres pilares, inspirados en las «tres cestas» de la conferencia de Helsinki de 1973 (el socialista italiano Gianni De Michelis, ministro de Asuntos Exteriores de 1989 a 1992, había acuñado en su momento la expresión «Helsinki mediterránea», que posteriormente se abandonó).
La novedad del Pacto es que el primero de sus tres pilares se centra ahora en las ‘personas’, presentadas como la verdadera ‘fuerza del cambio, de las conexiones y de la innovación’
Estos tres ejes eran: cooperación política y securitaria (promoción de la democracia, el pluralismo y prevención del terrorismo); cooperación económica y financiera (creación de una zona de libre comercio, asistencia financiera a la orilla sur, promoción de la cooperación regional); y cooperación en los ámbitos social, cultural y humano (diálogo intercultural, concertación sobre la cuestión migratoria, colaboración entre empresas culturales privadas, universidades y centros de investigación).
Los objetivos eran elevados y ambiciosos, pero el proceso se convirtió rápidamente en una de las víctimas colaterales del bloqueo del Proceso de Oslo. Las reuniones intergubernamentales cesaron y la mayoría de los proyectos quedaron en papel mojado, a excepción de algunas iniciativas como la creación en 2005 de la Fundación Anna Lindh para el diálogo intercultural.
La profunda crisis del Proceso de Barcelona no se explica solo por la pérdida de confianza de los países árabes hacia la UE, debido a la reanudación del conflicto israelo-palestino, que provocó una creciente reticencia a aceptar la presencia de Israel en las reuniones (por su parte, Tel Aviv nunca había apreciado realmente ser considerado como un país «del Sur» en lugar de europeo), ni por el control exclusivo ejercido por Bruselas sobre las secretarías, los presupuestos y por el modelo democrático impuesto (sin una aplicación real de los mecanismos de condicionalidad negativa previstos en caso de violación de los derechos humanos).
Un factor agravante fue la nueva coyuntura internacional que surgió tras el 11 de septiembre de 2001. A raíz de los atentados contra las Torres Gemelas y del miedo a un supuesto «choque de civilizaciones», la lucha contra el terrorismo se convirtió en la prioridad de la UE. Las exigencias de seguridad se antepusieron a los objetivos de profundización económica y de acercamiento entre las sociedades civiles que, sin embargo, constituían el núcleo del Proceso de Barcelona.
En diciembre de 2003, Bruselas adoptó la Estrategia Europea de Seguridad, que describía el norte de África y Oriente Medio como víctimas del estancamiento económico, los disturbios sociales y los conflictos no resueltos, al tiempo que subrayaba el vínculo entre terrorismo global y extremismo religioso.
A esto se sumó la ampliación de la UE hacia el Este en 2004, que incorporó al bloque de países con prioridades muy diferentes, incluso opuestas, a las de la cuenca mediterránea. En este contexto se creó la Política Europea de Vecindad (PEV), aun vigente. Además de los objetivos de prosperidad y estabilidad, añadía el de la seguridad, basándose, no obstante, en el respeto de valores comunes: buena gobernanza, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. La PEV adoptó un enfoque menos regional y más bilateral, fomentando las relaciones individuales entre la UE y cada Estado del Sur del Mediterráneo. La UE introdujo entonces mecanismos de condicionalidad positiva, previendo incentivos crecientes para los países que se acercaban a los valores y objetivos europeos, es decir, sin restricciones formales. Así, la UE pasó progresivamente de la multilateralidad a una bilateralidad renovada en sus relaciones euromediterráneas.
La UPM: la reactivación de la colaboración
El primer verdadero intento de reactivar el partenariado –entonces muy criticada– tuvo lugar en 2008 con la creación de la Unión por el Mediterráneo (UpM). Inicialmente concebida por el presidente francés Nicolas Sarkozy desde una perspectiva centrada en Francia y limitada a los Estados ribereños de la cuenca común, es decir, fuera del marco oficial de la UE, fue posteriormente reintegrada a este marco gracias a Romano Prodi y José Luis Rodríguez Zapatero, respectivamente jefes de gobierno italiano y español, y oficialmente ratificada en París en julio de 2008. Se trataba de eliminar, por primera vez, el carácter eurocéntrico del partenariado de 1995 e introducir las nociones de corresponsabilidad y copropiedad (co-ownership), que hoy vuelven a estar en el núcleo del nuevo Pacto.
Sin embargo, hay una diferencia fundamental: en 2008, el énfasis se puso en una cooperación de alto nivel, con el establecimiento de una copresidencia Norte-Sur y la organización de cumbres bianuales entre jefes de Estado y de gobierno, así como reuniones intergubernamentales regulares. Pero, de nuevo, el proyecto se estancó. La falta de resolución del conflicto israelo-palestino, reavivado por la guerra de Gaza de 2009, provocó una sucesión de vetos cruzados y bloqueos diplomáticos durante las reuniones.
No obstante, se realizaron algunos proyectos concretos, y la UpM –actualmente en proceso de reforma– sigue siendo, junto con la Fundación Anna Lindh, uno de los instrumentos operativos designados para la aplicación del nuevo Pacto. Sin embargo, el problema también estaba relacionado con los propios dirigentes de los países árabes de la orilla sur: un obstáculo para el partenariado siempre había sido, en el fondo, la relación que la UE mantenía con presidentes manifiestamente autoritarios en el poder durante décadas en casi todos los países árabes. Las primaveras árabes sacaron a la luz esta ambigüedad: la UE tuvo que replantearse su forma de interactuar con las nuevas generaciones norteafricanas y de Oriente Medio movilizadas a favor de la democracia.
Pero enseguida surgió una nueva urgencia: la crisis migratoria de 2015-2017, en plena guerra civil siria, puso de relieve la cuestión crucial de la movilidad Sur-Norte. Paz-desarrollo, seguridad-lucha contra el terrorismo: tras estos binomios del Partenariado y sus diferentes variantes se ocultaba inevitablemente la cuestión migratoria. Fomentar los intercambios económicos y culturales debería haber contribuido al desarrollo pacífico de los Estados del Sur y, por consiguiente, desalentar la migración hacia Europa desde el Norte de África. La UE debía ahora regular los flujos de quienes huían de las guerras, la violencia o las transiciones democráticas abortadas, a los que se sumaban los migrantes subsaharianos que transitaban por los países mediterráneos.
La PEV fue entonces revisada, poniendo todavía mayor énfasis en la estabilización económica, la seguridad y la gestión migratoria –prioridades consideradas más pragmáticas, tratadas a través de acuerdos bilaterales a medida. Diez años más tarde, en 2021, se adoptó, en el marco de la PEV pero reservada a la orilla sur, la Nueva Agenda para el Mediterráneo, que reafirmaba los valores de separación de poderes, Estado de derecho, respeto de los derechos humanos fundamentales, igualdad y buena gobernanza. En este marco, la UE continuó financiando proyectos de cooperación por valor de varios millones de euros en ámbitos como el desarrollo humano y la buena gobernanza, la resiliencia, la prosperidad y la transición digital, o incluso la transición ecológica, la resiliencia climática, la energía y el medio ambiente.
Sin embargo, la preocupación central de Bruselas seguía siendo la cuestión migratoria. Para intentar solucionarla, la Unión reanudó las negociaciones con los nuevos regímenes autoritarios restaurados después de las transiciones abortadas. El resultado fue una profunda pérdida de credibilidad ante las poblaciones del norte de África. Incapaz de superar el dilema de cooperar con regímenes no democráticos y, al mismo tiempo, defender la democracia en sus textos, la UE, de hecho, ha vuelto a la situación anterior a 2011.
A esta creciente desconfianza se ha sumado la guerra de Gaza, que ha tenido un impacto no solo geopolítico, sino también emocional y ético en toda la región. La UE nunca ha logrado condenar con una sola voz la desproporción de la respuesta israelí al ataque mortal del 7 de octubre de 2023 llevado a cabo por la organización islamista violenta Hamás. Tampoco ha denunciado el uso del hambre como arma de guerra ni ha tomado una posición firme ante las acusaciones de genocidio formuladas incluso por la ONU contra Israel. Para los países árabe-musulmanes del Mediterráneo, esta actitud ha confirmado la existencia de un doble rasero: condena y sanciones hacia la Rusia de Vladímir Putin por la invasión de Ucrania; indulgencia e inacción hacia el Israel de Benjamín Netanyahu por la invasión de Gaza. Y aunque algunos Estados miembros han reconocido oficialmente a Palestina, la UE, debido a la oposición de países clave como Alemania e Italia, no ha sabido adoptar una posición común, revelando una vez más sus divisiones en materia de política exterior.
El nuevo Pacto por el Mediterráneo: las personas en el centro
En este contexto se enmarca el nuevo Pacto por el Mediterráneo. El trigésimo aniversario del Proceso de Barcelona no podía simplemente «celebrarse»: su fracaso era evidente. Al constatar la persistencia del déficit «de estabilidad y prosperidad» en la orilla sur y la brecha de desconfianza creada por la guerra de Gaza, la nueva Comisión Europea ha considerado oportuno recordar Barcelona reactivando el proyecto con una nueva propuesta articulada.
La democracia, la zona común de libre comercio, la cooperación regional Sur-Sur y la integración magrebí, la resolución del conflicto israelo-palestino, es decir, los grandes problemas de la región, no se mencionan en el Pacto. Es, por tanto, evidente que se trata de un relanzamiento, sí, pero a la baja.
Sin embargo, su originalidad reside en el hecho de que la nueva propuesta hace precisamente de esta «bajeza» su fuerza. La idea de iniciativas concretas e inmediatamente aplicables, promovidas (también) desde la base, constituye su esencia y su filosofía fundamental. El pacto ya ni siquiera hace referencia a los gobiernos o a los Estados de la orilla sur, sino a unos «socios meridionales» más genéricos y globales, que parecen referirse más a los actores locales que a los regímenes. Los partenariados bilaterales con estos regímenes del norte de África continuarán funcionando, basados esencialmente en la gestión de la migración, sirviendo de frontera sur de Europa a cambio de financiación. No obstante, la novedad del Pacto es que el primero de sus tres pilares se centra ahora en las «personas» –presentadas como la verdadera «fuerza del cambio, de las conexiones y de la innovación». Los otros dos pilares se refieren a los temas más clásicos, por así decirlo, de la integración económica y la seguridad/migración.
Ahí está el cambio de tono. Queda por ver el Plan de Acción concreto, con sus plazos, financiación y mecanismos de seguimiento. Esperemos simplemente que, tarde o temprano, los elefantes en la habitación no acaben reclamando que se les haga sitio definitivamente./